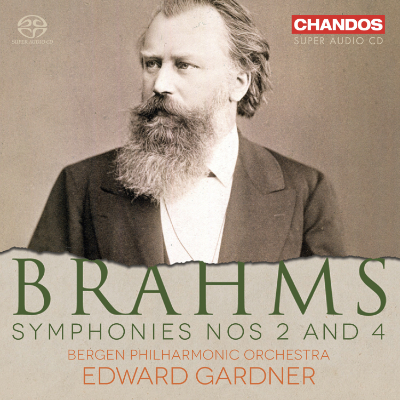La dignidad frente al poder en la Maria Stuarda de ABAO

Bilbao, sábado 14 de febrero de 2026. Palacio Euskalduna. Maria Stuarda, tragedia lírica en dos actos con música de Gaetano Donizetti (1797-1848) y libreto de Giuseppe Bardari, basado en la traducción de Andrea Maffei de la tragedia de Friedrich von Schiller Maria Stuart (1800). Fue estrenada en el Teatro San Carlos de Nápoles el 18 de octubre de 1834 con cambios en el libreto y en el título (Buondelmonte) impuestos por la censura. En su forma original fue estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 30 de diciembre de 1835.
María Stuarda, Yolanda Auyanet. Elisabetta, María Barakova. Leicester, Filip Filipović. Giorgio Talbot, Manuel Fuentes. Anna Kennedy, Cristina del Barrio. Lord Guglielmo Cecil, Milan Perešić. Euskadiko Orkestra. Dirección musical, Iván López Reynoso. Asistente del director musical, Kiko Moreno. Coro de Ópera de Bilbao. Director del C.O.B, Esteban Urzelai Eizagirre. Maestros repetidores, Itziar Barredo e Iñaki Velasco. Dirección de escena, Emilio López. Asistente del director de escena, Raul Vázquez. Escenografía, Carmen Castañón. Iluminación, Oscar Frosio. Vestuario, Naiara Beistegui. Producción ABAO Bilbao Ópera y Fundación Ópera de Oviedo. 74ª Temporada de ABAO Bilbao Opera.
JUAN CARLOS MURILLO
El 14 de febrero regresaba Maria Stuarda al Palacio Euskalduna de Bilbao, uno de los títulos esenciales del denominado “ciclo Tudor” de Gaetano Donizetti y quizá la más concentrada teatralmente de sus tragedias históricas. Inspirada libremente en el drama de Friedrich Schiller, la ópera se sitúa deliberadamente lejos del rigor historiográfico para adentrarse en una verdad más profunda: la del conflicto interior, la herida romántica, la dignidad frente al poder. La historia, con su ironía final —Jacobo I, hijo de María, sucesor de Isabel y artífice de su simbólica reconciliación funeraria en Westminster—, queda así sublimada en el teatro.
Donizetti había abierto ya con Anna Bolena el camino definitivo hacia la ópera romántica italiana, humanizando a sus heroínas y dotándolas de una complejidad psicológica que anticipa al primer Verdi. En Maria Stuarda esa línea alcanza un grado de concentración admirable: el virtuosismo belcantista no es fin en sí mismo, sino instrumento dramático. El canto spianato se alterna con el passionato; las agilidades y los agudos no exhiben, sino que exponen. La voz deviene narradora directa de la tragedia.
La función bilbaína confirmó esa premisa estilística con desigual fortuna, aunque con momentos de verdadera intensidad. Una vez más, las segundas partes ganan en cohesión y densidad, tanto en lo musical como en lo dramático, y cabe esperar que esta producción se asiente aún más a lo largo de sus próximas representaciones.
Desde el foso, Iván López Reynoso al frente de la Euskadiko Orkestra ofreció una lectura consciente de que en Donizetti la flexibilidad no es concesión, sino condición dramática. Supo mantener la continuidad entre recitativo, arioso y número cerrado, evitando el peligro de fragmentar la partitura en bloques estancos. El equilibrio entre escena y foso fue, en general, acertado, permitiendo la escucha de las voces y mostrando un fraseo y una respiración orquestal que sostuvo la línea vocal bien dimensionada y matizada, fiel al color y al estilo requeridos por el título.
Hubo momentos especialmente logrados: el sexteto, con líneas claras y bien definidas; el terceto de la firma de la sentencia, articulado con tensión interna y una clara exposición de las diferentes voces; la preghiera, concentrada y contenida, con un uso inteligente del rubato, un juego dinámico eficaz y un cuidado desarrollo orquestal que fue de menos a más, hacia una segunda parte que mostró mayor riqueza de matices y transiciones más naturales.
En la stretta final del primer acto —núcleo de energía acumulada— López Reynoso optó por una ejecución sorprendentemente retenida, falta de ese impulso implacable que debería imponerse paso a paso. Se produjo así una tensión sostenida desde la contención más que desde el avance, frente a una partitura que se suele interpretar como una progresión casi inevitable hacia su implacable final. Aun así, la dirección optó con coherencia por el estilo antes que por el efecto: evitar la tentación de “proto-verizar” a Donizetti es siempre un acierto.
En el plano vocal, la velada se articuló en torno al contraste entre dos protagonistas de alto nivel, con una destacada Yolanda Auyanet que desplegó solvencia y buen hacer encarnando una Maria Stuarda de línea amplia, mórbida y rica en matices. Su cavatina inicial —lástima que escénicamente obligada a cantarla sentada— mostró una morbidez tímbrica y una nobleza expresiva de gran altura. Su voz, lírica, redonda y llena de fuerza dramática y expresiva, mostró un centro sólido y graves bien apoyados, y se proyectó con holgura y uniformidad en toda la tesitura. Es cierto que la cabaletta evidenció menor agilidad y cierta pérdida de contundencia, pero su construcción global del personaje, más lírica y digna, terminó imponiéndose para culminar en la gran escena final y su “Ah! se un giorno de queste ritorte” —cantada con línea amplia, centro rico y una emoción contenida que evitó el exceso— constituyó uno de los puntos culminantes de la velada, en la que confirmó una comprensión profunda del estilo donizettiano: canto al servicio del carácter, no del lucimiento.
Maria Barakova, por su parte, abordó una Elisabetta de voz densa y bien ligada, de hermoso color y proyección notable. Su instrumento —de evidente naturaleza rossiniana— transita con naturalidad por el registro agudo, con agilidad y flexibilidad sobrada, además de mostrar una expresividad y fuerza notables en toda su tesitura. La caracterización vocal de su personaje se orientó hacia un canto spianato, abrupto, casi entrecortado, enfatizando la furia y el despecho sobre la auctoritas política y respondiendo con acierto a los requerimientos del rol. La mezzosoprano de Kemerovo interpretó a una Elisabetta de fuerte presencia escénica y timbre atractivo, con agudos firmes y proyección segura; su aproximación, más incisiva que regia, dibujó una reina herida y vehemente —más mujer agraviada que estadista calculadora—, subrayando la dimensión más humana del personaje. Aunque esta opción le restó algo de solemnidad y grandeza regia, generó un contraste dramático de gran eficacia con la dignidad creciente de Maria, convirtiendo su enfrentamiento en el auténtico centro gravitatorio de la función.
El Leicester de Filipovich, musical y de emisión cuidada, se integró con corrección y acierto en el entramado concertante, si bien su instrumento no mostró el volumen ni el relieve tímbrico necesarios para erigirse en tercer vértice plenamente equilibrado del drama. Su participación resultó estilísticamente adecuada y siempre respetuosa con la línea belcantista, contribuyendo con solvencia al conjunto.
El barítono Milan Perišić destacó especialmente en el terceto del segundo acto, con buena proyección, color atractivo y fraseo controlado, sosteniendo armónicamente el conjunto con notable solvencia. El bajo alicantino Manuel Fuentes, en el rol de Talbot, mostró una vez más sus potentes graves y una presencia vocal y escénica convincente, particularmente en la escena de la confesión. Cristina del Barrio, por su parte, cumplió con gusto y corrección con su rol de nodriza y confidente de la protagonista, proyectando buena presencia escénica y gran emoción en la interpretación de su personaje.
El coro, irregular en su primera intervención —con algunos desequilibrios en las voces—, mejoró sensiblemente en la segunda parte, ofreciendo una preghiera bien empastada y de auténtica concentración.
La puesta en escena de Emilio López, en continuidad estética con su Anna Bolena de Oviedo (2024), apuesta por un simbolismo eficaz. El contraste entre los volúmenes luminosos y dorados del universo de Elisabetta y la sobriedad oscura de los espacios de Maria, en los que destaca la retícula romboidal y los planos oscuros de evocación Tudor, subraya la rigidez y la preponderancia del poder isabelino, estableciendo una dialéctica visual clara. El damero inicial —analogía quizá discutible, pues no hay verdadera igualdad en la partida— sugiere un juego mayor, una intervención de fuerzas externas que manipulan a las reinas como piezas de un tablero dinástico o confesional. Más convincente resulta el eje cosmológico: Elisabetta enmarcada, centro gravitatorio del orden; Maria, en la escena final, despojada de arquitectura simbólica, su rojo transformado en color sacrificial. El vestuario destacó por su inteligencia cromática y formal, construyendo identidades escénicas reconocibles, junto a una iluminación y un movimiento escénico que acompañan y subrayan con eficacia y fluidez el devenir musical, respetando los momentos de pausa necesarios para que la palabra pese.
En conjunto, la representación ofreció momentos de indudable grandeza alternados con zonas aún por afinar, y encontró su verdadero eje en el duelo vocal y dramático de sus protagonistas. No todo alcanzó el mismo nivel, pero hubo instantes de genuina emoción que justificaron sobradamente la velada y dejaron claro el potencial de una producción que puede consolidarse como una lectura plenamente cohesionada de esta obra mayor del bel canto romántico y a la que el público respondió con entusiasmo y calidez en una noche de alto voltaje vocal.