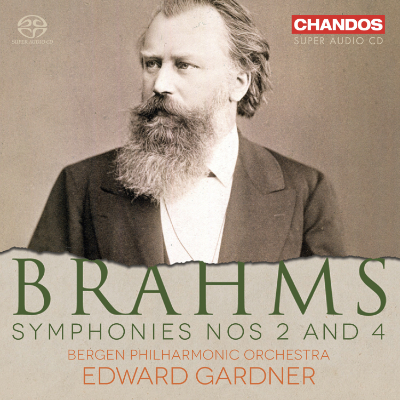Wang en el vértigo

Donostia, viernes 16 de enero de 2026. Auditorio Kursaal. Stravinsky: Suite Pulcinella. György Ligeti: Concierto para piano y orquesta. Mozart: Chaconne y Pas seul, de Idomeneo. Chopin: Concierto número 1 para piano y orquesta. Yuja Wang, piano. Fabien Gabel, director. Mahler Chamber Orchestra. Ocupación: lleno.
JOSEBA LOPEZORTEGA
Es precioso —y no conviene banalizarlo— entrar en un auditorio como el Kursaal y percibir un lleno propio de los grandes acontecimientos. La música clásica conserva todavía cierta capacidad para producir veladas de un nítido y respetable valor industrial. No es un reproche: la clásica es una industria cultural, frágil, y Yuja Wang es una de las intérpretes capaces de activarla plenamente desde una calidad musical indiscutible.
Wang disfruta desde hace años de un enorme poder de convocatoria. En una visita anterior a San Sebastián alguien la definió, sin excesiva exageración, como un show. Es una estrella, una concertista que construye eficaz y conscientemente su propia apoteosis. Fabricar el éxito es una opción; el problema no es el éxito, sino el lugar que ocupa ese logro dentro del propio discurso musical.
La relación de Yuja Wang con la Mahler Chamber Orchestra es larga y fértil, y la orquesta volvió a demostrar por qué es una de las formaciones más refinadas del panorama europeo. La apertura con la Suite Pulcinella de Stravinsky permitió lucir un sonido de una pulcritud admirable bajo la dirección precisa de Fabien Gabel. Quizá, si hubiera que señalar un límite, sería precisamente ese exceso de limpieza del maestro francés: un refinamiento neoclásico impecable, luminoso en la Gavotta, la Toccata o el Minuetto final, aunque algo contenido, demasiado pulido. Extraordinarias las maderas —qué oboísta— y una dirección, por lo demás, elegante y homogénea, sin fisuras.
Fue en Ligeti donde Wang resultó más convincente, incluso fascinante. Porque aquí el piano deja de ocupar el centro simbólico del ritual burgués del concierto —dicho sin carga peyorativa— para ser absorbido por el organismo orquestal. El instrumento es llevado al límite de sus registros, de sus dinámicas, de sus ataques súbitos y de sus pianísimos insinuantes, siempre integrado en una amalgama sonora de extrema complejidad. En este contexto, Wang no es una estrella: es una música, una pianista colosal pero sumisa, al servicio de un lenguaje que no concede complacencias. Su compromiso con Ligeti se transmite como real y profundo, y ahí su desmesura encuentra sentido.
El bloque mozartiano resultó irrelevante, casi una zona de descanso entre el intermedio y el verdadero núcleo romántico del programa: el Concierto nº 1 de Chopin. Y es aquí donde se percibe a Wang en toda su amplitud, atravesada por su ambición y por un pianismo deslumbrante. El Allegro maestoso fue espléndido, de una belleza poderosa, pero a medida que el concierto avanzaba, Wang comenzó a superponerse a Chopin. El gesto pianístico empezó a alimentar más la figura de la intérprete que el discurso del compositor. El Rondo – Vivace derivó abiertamente hacia un Chopin casi ferial: técnica abrumadora, sí, pero una musicalidad que se diluía en el exhibicionismo, en el vértigo.
Tampoco me convenció que Wang asumiera la dirección. Entiendo y respeto la opción y que formara parte de su concepción de la velada, pero no lo viví como una cuestión de liderazgo artístico, sino como un subrayado de su indiscutible centralidad. Wang estaba en el centro de todo, y esa superposición —de nuevo— resultaba a la vez deslumbrante y distanciadora. La música clásica probablemente necesita figuras así; Kreisler o Rubinstein alimentaron su calidad con una dimensión de espectáculo, y qué decir de Lang Lang, paradigma reciente de ese modelo. Mi distancia no nace del rechazo a esos usos, sino de una pregunta cuya respuesta no aplica por igual a los citados: ¿en qué momento la apoteosis deja de ser un resultado del arte para convertirse en su objetivo?